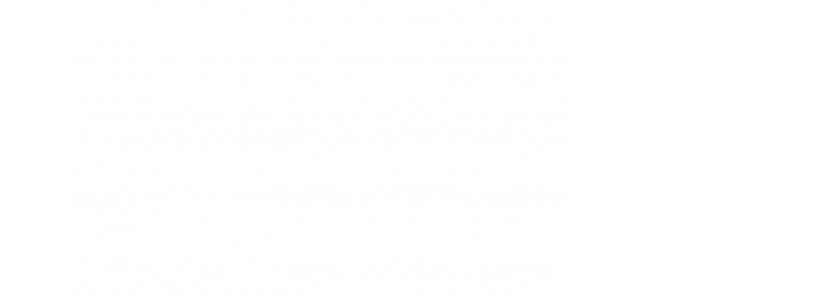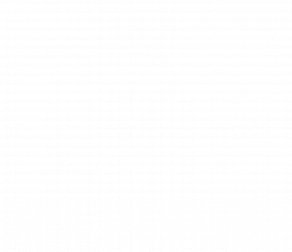Vargas Llosa y su amistad lanzaroteña con Saramago
La muerte de Mario Vargas Llosa esta pasada noche a los 89 años marca el final de una era. El escritor peruano, Premio Nobel de Literatura en 2010 y figura clave del boom latinoamericano, deja tras de sí una obra monumental que desnudó las estructuras de poder de América Latina, al tiempo que cultivó amistades entrañables con figuras del pensamiento y la literatura universal. Una de las más singulares, por su improbable equilibrio entre dos miradas ideológicas distintas, fue la que mantuvo con el escritor portugués José Saramago, su colega Nobel y vecino adoptivo de Lanzarote.
Pese a sus diferencias políticas —Vargas Llosa defensor liberal; Saramago, comunista hasta la médula—, los unía una pasión inquebrantable por la literatura, la belleza del lenguaje y la necesidad de pensar el mundo. Fue esa pasión la que, en los años noventa, les llevó a encontrarse varias veces en la isla volcánica donde Saramago eligió vivir desde 1993. Vargas Llosa visitó Lanzarote en más de una ocasión, y se dejó fascinar por su paisaje lunar y el legado de César Manrique. “Uno de los paisajes más originales que he conocido”, dijo tras recorrer los Jameos del Agua y el Mirador del Río.
La Casa Museo de José Saramago, en Tías, conserva recuerdos de aquel vínculo: fotografías, dedicatorias cruzadas en libros y anécdotas contadas por Pilar del Río, viuda de Saramago. En una de sus visitas, Vargas Llosa se sorprendió por la serenidad con la que el autor de Ensayo sobre la ceguera hablaba de la muerte. “Parecía que ya había hecho las paces con todo lo que uno teme”, comentó tiempo después.
En los últimos años, aunque sus caminos literarios divergieron —Vargas Llosa más volcado en la crítica política, Saramago abrazando la fábula filosófica—, su mutuo respeto se mantuvo intacto. En el homenaje póstumo que Vargas Llosa escribió tras la muerte de Saramago en 2010, reconoció que, pese a sus discrepancias, le consideraba “un gigante de la imaginación narrativa y un humanista lúcido”.
Hoy, tras la partida del autor de La fiesta del chivo, la memoria de esa amistad lanzaroteña cobra un valor especial. Es una estampa de la literatura elevada por encima de las fronteras ideológicas; una conversación continua entre dos hombres que, desde islas distintas —una política, la otra volcánica—, creyeron en el poder de las palabras.